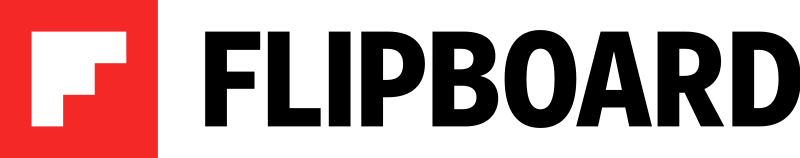La gran idea: ¿deberíamos tener una ‘ley de la verdad’?
Los políticos de la actualidad engañan impunemente: ¿podríamos crear una ley para que dejen de mentir?

Los políticos de la actualidad engañan impunemente: ¿podríamos crear una ley para que dejen de mentir?
Desde hace meses, el gobierno británico ha planteado la idea de romper unilateralmente el denominado protocolo de Irlanda del Norte, que forma parte del tratado de retirada que acordó con la Unión Europea.
Esto perjudicaría el acuerdo de Viernes Santo, reanimaría la perspectiva de la violencia sectaria y dañaría la reputación internacional del Reino Unido. Una medida de este tipo exige una justificación sólida, y los ministros la tienen, ya que el fiscal general argumenta que “la economía de Irlanda del Norte se está quedando atrás con respecto al resto del Reino Unido”.
Salvo que no es así. Las estadísticas muestran que Irlanda del Norte está superando todas las zonas del Reino Unido, excepto Londres.
En los últimos años, los políticos han basado reiteradamente los argumentos de los cambios históricos en mentiras. Estas han variado desde el infame “autobús del Brexit”, que prometía 350 millones de libras a la semana para el Servicio Nacional de Salud, hasta cómo el gobierno calificó las recientes huelgas ferroviarias como “egoístas” porque, como comentó Boris Johnson a un entrevistador: “Los conductores de tren ganan 59 mil libras y algunos ganan 70 mil libras“. (El salario promedio de un huelguista es inferior a 36 mil libras). Los políticos engañan sistemáticamente sobre las cuestiones de importancia nacional. Lo sé de primera mano, fui parte del equipo legal que demostró que la prórroga del parlamento por parte de Johnson en 2019 era ilegal.
La verdad es el valor moral más importante de la democracia. Determinamos nuestro rumbo, como sociedad, a través del discurso público. El poder y la riqueza confieren una ventaja en este sentido: cuanta más personas puedas alcanzar (en virtud de tener un fácil acceso a los medios de comunicación, o incluso de controlar secciones de los mismos), más probabilidades tendrás de hacer que otros compartan tu punto de vista. Es posible que los ricos y los poderosos puedan llegar a más personas, pero si sus argumentos se tienen que ajustar a la realidad, al menos podemos exigirles que rindan cuentas. La verdad es un gran elemento nivelador.
El problema radica en que nuestro discurso público se ha ido alejando cada vez más de la realidad. La empresa de encuestas Ipsos Mori realiza con regularidad encuestas sobre lo que la población británica cree acerca de los hechos que subyacen a las cuestiones que frecuentemente son objeto de debate. En un estudio sobresaliente descubrió que, en palabras de un titular, “la población británica se equivoca en casi todo”. Entre las preocupaciones figuraba el fraude relacionado con las prestaciones: los encuestados calculaban que alrededor de 24 de cada 100 libras de prestaciones eran reclamadas de forma fraudulenta, mientras que la cifra real era de 70 centavos. Cuando se les preguntó sobre la inmigración, la gente calculó que el 31% de la población había nacido fuera del Reino Unido, cuando en realidad era el 13%.
Los miembros del parlamento han desempeñado un papel destacado para que hayamos llegado a este punto. Ellos elaboran y aprueban las leyes, ayudan a establecer la agenda política e influyen en el debate nacional. Por supuesto, los políticos siempre han mantenido una relación tendenciosa con la verdad. Desde la carta de Zinoviev hasta el caso Profumo, la historia está llena de escándalos derivados de la exposición de mentiras. Profumo renunció por haber engañado al parlamento en una ocasión. Los ministros de la actualidad hacen lo mismo con regularidad y con impunidad.
Los comentaristas suelen describir a Johnson como un excepcional mentiroso, sin embargo, no es más que el último primer ministro que ha adoptado la mentira para obtener beneficios políticos. David Cameron ganó dos elecciones al engañar al país sobre las causas de la crisis financiera y los efectos económicos de la austeridad. Theresa May construyó su inicial carrera en el gobierno sobre una dudosa retórica antiinmigración, en particular la mentira de que a un inmigrante se le permitió permanecer en el país porque tenía un gato como mascota.
La democracia no puede funcionar correctamente en este entorno y un problema existencial exige una solución radical. Por ello, se debería exigir formalmente a los diputados (y a sus homólogos en la Cámara de los Lores) que digan la verdad: en la cámara de debate, en la televisión, en la prensa y en las redes sociales. Publicar un comunicado que tergiverse intencionalmente o de forma negligente la información debería ser considerado como una falta de ética en el ejercicio de la función pública (un delito penal). En otras palabras: necesitamos una ley de la verdad.
Garantizar que el delito contemple tanto la tergiversación “intencional” como la “negligente” evitará defensas falsas como la afirmación de Johnson de que creía que las fiestas de Downing Street eran “eventos de trabajo”. Contando con investigadores y funcionarios públicos a su disposición, los parlamentarios no tienen excusa para tergiversar los hechos. Aun así, sugiero que no sean procesados en caso de que corrijan los hechos y se disculpen en el parlamento en un plazo de siete días.
Por muy radical que parezca, ya disponemos de todas las herramientas para que esto funcione dentro de la legislación establecida. “Publicar” tiene un significado jurídico claro (básicamente “hacer público”). Las pruebas de dolo o negligencia con frecuencia son aplicadas en el derecho civil y penal. Determinar si alguien “tergiversó la información” (es decir, si no dijo la verdad) suele ser la tarea principal de los tribunales. Las penas por mala praxis pueden alcanzar hasta la cadena perpetua. Aunque a algunas personas les parezca bastante satisfactoria, sugiero que la limiten, en este tipo de casos, a una multa. Los tribunales también deberían tener la facultad de remitir al culpable al Comité de Normas para que se le aplique una mayor sanción parlamentaria.
Imagino que existirán dos objeciones principales a esta idea. En primer lugar, que puede tener un efecto desalentador en la libertad de expresión de los parlamentarios. No obstante, los parlamentarios no son ciudadanos comunes. Ocupan un cargo especial de confianza y poder, que asumen de forma voluntaria, y por el que son recompensados generosamente. Es justo que estén sujetos a normas más estrictas. Muchas profesiones limitan la libertad de expresión de sus miembros en beneficio del interés público. Como abogado estoy sujeto a las normas de “decir la verdad” que, en caso de ser infringidas, podrían poner fin a mi carrera (y potencialmente conducir a un proceso por desacato al tribunal). Las palabras de los políticos tienen más influencia que las de los abogados, de modo que es justo someterlas a normas más exigentes.
En segundo lugar, cualquier ley de la verdad infringiría el “privilegio parlamentario”. Este garantiza que los parlamentarios no serán procesados por nada que digan en el parlamento. Esta norma fue creada para evitar que los monarcas procesaran a sus oponentes políticos. Nunca fue concebida como una licencia para mentir. Ahora tenemos una autoridad fiscal independiente y tribunales independientes: es tiempo de que abordemos los desafíos actuales de la democracia, no los que fueron relevantes por última vez hace siglos.
Mi propuesta no erradicará las mentiras en la vida pública. Sin embargo, es un primer paso importante. Imaginemos, por un momento, que realmente pudiéramos confiar en nuestros representantes electos. Eso no debería ser un ideal utópico, y en la ley tenemos los medios para hacerlo realidad.
Overruled: Confronting Our Vanishing Democracy in 8 Cases, de Sam Fowles, es publicado por Oneworld.
Otras lecturas
The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism, de Peter Oborne (Simon & Schuster, 12.99 libras)
Un fracaso heroico: El BREXIT y la política del dolor de Fintan O’Toole (Apollo, 9.99 libras)
Freedom to Think: The Long Struggle to Liberate Our Minds de Susie Alegre (Atlantic, 20 libras)