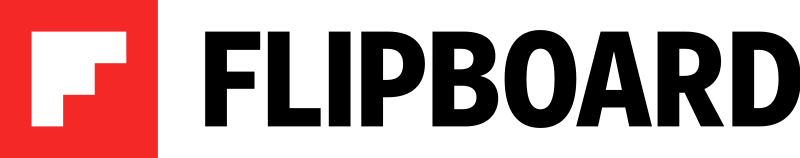Guerras de psiquiatría: la demanda que llevó al psicoanálisis a juicio
Hace cuarenta años, el doctor Ray Osheroff demandó a un hospital estadounidense por no suministrarle antidepresivos. El caso cambiaría el curso de la historia de la medicina, aunque no pudiera ayudar al propio paciente.
Hace cuarenta años, el doctor Ray Osheroff demandó a un hospital estadounidense por no suministrarle antidepresivos. El caso cambiaría el curso de la historia de la medicina, aunque no pudiera ayudar al propio paciente.
Antes de entrar a Chestnut Lodge, uno de los hospitales psiquiátricos más elitistas de Estados Unidos, Ray Osheroff era el tipo de médico carismático y sobrecargado de trabajo que hemos llegado a asociar con el sueño americano. Había abierto tres centros de diálisis en el norte de Virginia y se sentía al alcance de algo “muy nuevo para mí, algo que nunca antes había tenido, y era la perspectiva clara y nítida del éxito”, escribió en un libro de memorias no publicado. Le encantaba el teléfono, pues significaba nuevas referencias, más negocios, una sensación de que él era vital y estaba solicitado. “La vida era un cohete”, escribió.
Sin embargo, a los 41 años, tras divorciarse y casarse de nuevo rápidamente, pareció perder el ritmo. Cuando su exesposa se mudó a Europa con sus dos hijos, sintió que había arruinado su oportunidad de tener una relación profunda con sus hijos. Su forma de pensar se volvió circular. Para mantener una conversación, dijo su secretaria, “debíamos caminar toda la cuadra, una y otra vez”. No podía quedarse quieto el tiempo suficiente para comer. Era tan repetitivo que empezó a aburrir a las personas.
Su nueva esposa dio a luz a un niño en menos de dos años después de su boda, no obstante, Ray se había distanciado tanto que se comportaba como si el niño no fuera suyo. Parecía que solo le importaba el pasado. Cada vez se sentía más abrumado por el estrés, causado por los rivales profesionales, y vendió una parte de su negocio a una empresa de diálisis más grande. Después se convenció de que había tomado la decisión equivocada. Tras finalizar la venta, escribió: “Salí y me senté en mi auto y me di cuenta de que me había convertido en un pedazo de madera”. El aire se sentía pesado, como una especie de gas nocivo.
Ray sentía que había construido cuidadosamente una buena vida –del tipo que nunca había imaginado que podría lograr pero que, en otro nivel, se sentía en secreto con derecho a ella– y que con una serie de decisiones impulsivas, la había tirado por la borda. “Todo lo que parecía poder hacer era hablar, hablar y hablar de mis pérdidas”, escribió. Descubrió que la comida tenía un sabor a podrido, como si la hubieran mojado en agua de mar. El sexo ya tampoco era placentero. Solo podía “participar mecánicamente”, escribió.
Cuando Ray comenzó a amenazar con el suicidio, su nueva esposa le dijo que si no se internaba en un hospital, ella solicitaría el divorcio. Ray aceptó a regañadientes. Escogió el Chestnut Lodge, sobre el que había leído en la exitosa novela autobiográfica de Joanne Greenberg de 1964, Nunca te prometí un jardín de rosas, que describe su recuperación en el hospital y sirve como una especie de oda al poder del conocimiento psicoanalítico. “Estos síntomas están formados por muchas necesidades y sirven para muchos propósitos”, escribió, “y es por eso que alejarlos hace que se sufra tanto”.
Durante las primeras semanas de Ray en el Lodge, en 1979, su psiquiatra, Manuel Ross, intentó asegurarle que su vida no había terminado, sin embargo, Ray solo “se retraía y se volvía más distante, más repetitivo”, dijo Ross. Ross llegó a la conclusión de que el remordimiento obsesivo de Ray era una forma de mantenerse cerca de una pérdida que era incapaz de nombrar: la idea de una vida paralela en la que “podría haber sido un gran hombre”.
Con la esperanza de mejorar la percepción de Ray, Ross lo interrumpió cuando empezó a autocompadecerse. “¡Deja de decir tonterías!”, le dijo. Cuando Ray describió su vida como una tragedia, Ross dijo: “Nada de esto es trágico. No eres lo suficientemente heroico como para ser trágico”.
En una reunión del personal, unos meses después de su llegada, una psicóloga comentó que, tras pasar tiempo con Ray, le dolía mucho la cabeza. “Es como diez pacientes en uno”, coincidió una trabajadora social.
“Trata a las mujeres como si fueran los contenedores de su ansiedad y estuvieran ahí para consentirlo y darle palmaditas en la mano cada vez que le duele”, señaló Ross. “Y también lo hace conmigo, ¿saben? ‘No sabes el dolor que siento. ¿Cómo puedes hacerme esto?”.
Ross comentó que ya le había advertido a Ray: “Con tu historial de destructividad, tarde o temprano vas a intentar destruir el tratamiento conmigo“. No obstante, Ross confiaba en que si Ray “sigue el tratamiento durante cinco o diez años, es posible que obtenga un buen resultado”.
“De cinco a diez años es lo correcto”, dijo otro psiquiatra.
En el Lodge, el objetivo de todas las conversaciones y actividades consistía en la comprensión. “Ninguna palabra utilizada en el hospital está más cargada de significado emocional ni es más escurridiza en sus implicaciones cognitivas”, escribieron Alfred Stanton, psiquiatra, y Morris Schwartz, sociólogo, en The Mental Hospital, un estudio de 1954 sobre el hospital Lodge. La esperanza de “mejorar” –mediante la adquisición de conocimientos sobre la dinámica interpersonal– se convirtió en su propio tipo de espiritualidad. “Lo que ocurría en el hospital”, escribieron los autores, “era un tipo de evaluación colectiva en el que la neurosis o la enfermedad era el Mal y el Bien final era la salud mental“.
Dexter Bullard, director del Chestnut Lodge durante casi 40 años, creía que el Lodge podía hacer lo que ningún otro hospital estadounidense había hecho: psicoanalizar a cada paciente, sin importar cuán alejados estuvieran de la realidad (siempre y cuando pudieran pagar la cuota de ingreso). No le interesaban las posibilidades de la farmacología. Su objetivo era crear una institución que expresara la ética del consultorio del analista. Si un paciente parecía encontrarse más allá del ámbito de la comprensión, la institución había fracasado, sus médicos no se estaban esforzando lo suficiente para ver el mundo a través de los ojos del paciente. “Todavía no sabemos lo suficiente como para poder decir la razón por la que los pacientes permanecen enfermos”, comentó Bullard a un colega en 1954. “Hasta que lo sepamos, no tenemos derecho a llamarlos crónicos”.
La “reina de Chestnut Lodge”, como la llamaban, era Frieda Fromm-Reichmann, fundadora del Frankfurt Psychoanalytic Institute, que vivía en los terrenos de Chestnut Lodge en una cabaña que se había construido para ella. Describió la soledad como el núcleo de la enfermedad mental. Se trataba de una amenaza tan profunda, escribió, que los psiquiatras evitaban hablar del fenómeno, porque también temían contaminarse con él. La experiencia era casi imposible de comunicar; era una especie de “existencia desnuda”.
Fromm-Reichmann y otros analistas del Lodge fueron descritos como “madres sustitutas”. Los terapeutas más jóvenes competían por su atención, trabajando en lo que llamaban rivalidades entre hermanos. Los médicos, que se habían sometido ellos mismos a un análisis, sentían que se habían incorporado a un hogar, como expresó un psiquiatra, eran “parte de una familia disfuncional”. Mientras los pacientes caminaban por el pasillo para ir a sus citas, otros gritaban: “¡Que tengan una buena hora!”. Alan Stone, expresidente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA), describió el Lodge como “el hospital más iluminado de Norteamérica”. Me dijo: “Parecía el Valhalla, la residencia de los dioses”.
En aquella época, la fe en el potencial de la psicología y la psiquiatría parecía no tener límites. Las ciencias psicológicas proporcionaban un nuevo marco para entender la sociedad. “El mundo estaba enfermo y las enfermedades que padecía se debían principalmente a la perversión del hombre, a su incapacidad para vivir en paz consigo mismo”, declaró el primer director de la Organización Mundial de la Salud, un psiquiatra, en 1948. El psicólogo Abraham Maslow expresó: “El mundo será salvado por los psicólogos –en el sentido más amplio– o no será salvado de ninguna manera”.
En el Lodge, Ray comenzó a caminar ocho horas al día. Respirando con dificultad a través de los labios fruncidos, recorría los pasillos del Lodge. Calculó que caminaba alrededor de 28 kilómetros al día, en pantuflas. Una enfermera escribió que con frecuencia chocaba con la gente, pero “no parece darse cuenta siquiera de que tuvo contacto físico”.
Mientras caminaba, Ray recordaba las lujosas vacaciones que él y su esposa habían disfrutado. Cenaban afuera con tanta frecuencia que cuando entraban a sus restaurantes favoritos los reconocían de inmediato. El movimiento de sus piernas se convirtió en un “mecanismo de autohipnosis mediante el cual me concentraba en la vida que una vez tuve”, escribió Ray. Sus pies se llenaron de ampollas hasta el punto de que los camilleros del Lodge lo llevaron a un podólogo. Los dedos de sus pies estaban negros con la piel muerta.
Al cabo de medio año, la madre de Ray lo visitó en el Lodge y quedó alarmada por su deterioro. Le había crecido el cabello hasta los hombros. Utilizaba el cinturón de su bata para sujetar sus pantalones, porque había perdido 18 kg. Ray había sido en su día un lector prodigioso, pero había dejado de leer por completo. También era músico y, aunque había metido partituras en la maleta que trajo al Lodge, casi nunca miraba las páginas. Cuando una enfermera lo llamó Dr. Osheroff, él la corrigió: “Sr. Osheroff”.
La madre de Ray pidió al Lodge que le dieran antidepresivos. No obstante, para los psiquiatras del Lodge la premisa de esta forma de tratamiento –curarse sin comprender lo que estaba mal– parecía superficial y barata. Los medicamentos “pueden producir algún alivio sintomático”, reconoció Ross, el psiquiatra de Ray, “pero no va a ser nada sólido en lo que pueda decir: ‘Oye, soy un hombre mejor. Puedo tolerar los sentimientos'”. Ross llegó a la conclusión de que Ray simplemente buscaba un medicamento que le permitiera “recuperar su estatus anterior”, un logro que, según Ross, siempre había sido una ilusión.
Decepcionada por el Lodge, la madre de Ray decidió trasladarlo a Silver Hill, un hospital ubicado en New Canaan, Connecticut, que había adoptado el uso de antidepresivos. La nueva psiquiatra de Ray en Silver Hill, Joan Narad, inmediatamente le recetó dos medicamentos: Thorazine, para calmar su nerviosismo e insomnio, y Elavil, descubierto en 1960. Su impresión de él, dijo, era la de una “persona vulnerable que deseaba desesperadamente una relación con sus hijos”.
En la primera noche de Ray en Silver Hill, le dio a una enfermera su anillo de bodas. “Ya no lo necesito”, comentó. La mañana siguiente, llamó a su madre y le dijo: “Esta institución y un montón de pastillas no pueden cambiar las cosas”. Ray sentía como si estuviera “flotando en el espacio sin una dirección definida”. En su séptimo día, les dijo a las enfermeras que deseaba cambiar su nombre y desaparecer en algún lugar. En su octavo día, dijo: “Me doy uno o dos años más de vida. Espero morir rápidamente de un infarto mientras duermo“.
Después de tres semanas ahí, Ray se levantó en la mañana, se sentó en un sillón y bebió una taza de café caliente. Leyó el periódico. Después llamó a su ayudante de psiquiatría a su habitación. “Me está pasando algo”, le dijo. “Algo ha cambiado”.
Sintió una “terrible tristeza”, una emoción que, según se dio cuenta, antes era inaccesible. Llevaba casi un año sin ver a sus hijos y comenzó a llorar, la primera vez que lo hacía en meses. Pensaba que ya había llorado su separación de sus hijos, pero ahora se daba cuenta de que lo que había estado experimentando no era algo tan vivo como el duelo: era algo “que va más allá del sentimiento”, escribió.
“Es una ausencia total de sentimientos”.
En dos semanas, Ray parecía haber recuperado su sentido del humor. Una enfermera escribió que tenía “un aspecto cálido y sensible a su disposición, especialmente hacia sus hijos”. Narad, su psiquiatra, comentó: “Comenzó a surgir un nuevo ser humano”.
Ray empezó a pasar tiempo con otro paciente, una mujer de su edad. Con un permiso de un día del hospital, Ray tomó un autobús para ir al centro de New Canaan, compró una botella de champán y tocó la puerta de la mujer. Pasaron la noche juntos. “El acto de hacer el amor”, escribió, “no era tanto sexual o biológico, sino que era un acto de desafío, una ayuda, un tanteo, un recuperar nuestra humanidad”.
Ray comenzó a pasar horas leyendo en la biblioteca psiquiátrica del hospital. Lo conmovió un libro de memorias de 1975, A Season in Hell de Percy Knauth, un excorresponsal del periódico New York Times que tenía tendencias suicidas hasta que tomó antidepresivos. “En una semana comenzó a producirse el milagro”, escribió Knauth. “¡Por primera vez en más de un año me sentí bien!”. Y añadió: “Existen pocas dudas de que había estado sufriendo un desequilibrio de noradrenalina”, lo que en su momento fue una teoría sobre el origen de la depresión, que desde entonces ha sido ampliamente descartada.
La teoría del desequilibrio químico de la depresión fue descrita por primera vez en 1965 por Joseph Schildkraut, científico del Instituto Nacional de la Salud Mental, en lo que se convirtió en el artículo más citado de la revista The American Journal of Psychiatry. Al revisar los estudios relativos a los antidepresivos y los ensayos clínicos realizados tanto en animales como en seres humanos, Schildkraut propuso que los medicamentos aumentaban la disponibilidad de los neurotransmisores de la dopamina, la noradrenalina y la serotonina –que desempeñan un papel en la regulación del estado de ánimo– en los sitios receptores del cerebro. Su razonamiento fue inverso: si los antidepresivos actuaban sobre esos neurotransmisores, entonces la depresión podía estar causada por su deficiencia. Presentó la teoría como una hipótesis, “en el mejor de los casos como una simplificación excesiva de un estado biológico muy complejo”, escribió.

No obstante, la teoría dio lugar a una nueva forma de hablar sobre el ser: las fluctuaciones de las sustancias químicas del cerebro eran la causa del estado de ánimo de las personas. El marco redefinió lo que constituía el autoconocimiento. Se trataba de “un cambio en la ontología humana, en el tipo de personas que creemos ser”, escribió posteriormente el sociólogo británico Nikolas Rose.
En Chestnut Lodge, a Ray le había faltado perspicacia, pero en Silver Hill, donde prevalecía un modelo diferente de enfermedad, era un ávido estudiante de su condición. Comenzó a trabajar en sus memorias. Con el fin de investigar acerca del tema, leyó literatura médica sobre la depresión, una enfermedad que ahora consideraba “exquisitamente curable”. Lo alivió la idea de que los dos últimos años de su vida podían ser explicados con una palabra.
Ray recibió el alta de Silver Hill después de tres meses de tratamiento. Había pasado casi un año sin vivir fuera de los confines de una institución. Regresó a una casa vacía. Su esposa había decidido divorciarse de él y ya se había mudado con su hijo, llevándose la mayoría de los muebles. Sus otros hijos todavía estaban en Europa.
Ray llegó sin previo aviso a su clínica de diálisis. Los pacientes lo abrazaron y le estrecharon la mano; algunas enfermeras lo besaron. Pero los empleados más nuevos, contratados cuando Ray estuvo ausente, mantuvieron su distancia. Se había corrido la voz de que había estado en una institución mental. En la sala de descanso, la enfermera jefe describió a Ray como un “lunático” e “incompetente”. Una secretaria observó que Ray hacía preguntas rudimentarias sobre el funcionamiento de una máquina de diálisis. Un colega que estuvo dirigiendo el negocio de Ray en su ausencia estaba molesto porque Ray no había completado su tratamiento en el Lodge. Supuso que Silver Hill había hecho simplemente un “trabajo a medias”. Renunció y abrió un consultorio rival en el mismo edificio. Muchos de los pacientes y empleados de Ray también se fueron allí.
La noticia de la enfermedad de Ray –y la ruptura con su colega– se extendió por toda la comunidad médica, y dejó de recibir remisiones. En ocasiones, no tenía suficientes pacientes para llenar una jornada de trabajo. Separado de sus hijos y con poco trabajo, Ray sentía que había perdido los “rasgos que me identificaban como persona existente en el mundo“.
En 1980, el año siguiente a su alta en Silver Hill, Ray leyó todo el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. La tercera edición, DSM-III, acababa de ser publicada. Las dos primeras ediciones fueron folletos muy delgados que no fueron tomados en serio. Sin embargo, para la nueva versión, un comité designado por la APA intentó hacer que el manual fuera más objetivo y universal depurándolo de explicaciones psicoanalíticas, como la idea de que la depresión es una “reacción excesiva” a un “conflicto interno”.
Ahora que se había demostrado que los medicamentos eran eficaces, las experiencias que originaban una enfermedad parecían ser menos relevantes. Se redefinieron las enfermedades mentales en función de lo que se podía ver desde fuera: una lista de síntomas conductuales. El director médico de la APA declaró que el nuevo DSM representaba un triunfo de “la ciencia sobre la ideología”.
El lenguaje clínico del DSM-III alivió la sensación de aislamiento de Ray, su desesperación había sido una enfermedad que compartía con millones de personas. Se sintió tan animado por la nueva manera de concebir la depresión que programó entrevistas con destacados psiquiatras biológicos como investigación para sus memorias, las cuales tituló Una muerte simbólica: la historia no contada de uno de los escándalos más vergonzosos de la historia de la psiquiatría estadounidense (Me pasó a mí).
Ray envió el borrador de sus memorias al psiquiatra Gerald Klerman, quien acababa de renunciar al cargo de director de la Administración de Alcohol, Drogas y Salud Mental del gobierno federal de Estados Unidos. Klerman había escrito de manera despectiva sobre lo que llamaba “calvinismo farmacológico”, es decir, la creencia de que “si un medicamento te hace sentir bien, es de alguna manera moralmente incorrecto, o lo pagarás con dependencia, daños en el hígado, cambios cromosómicos o alguna otra forma de retribución teológica secular”. Ray comentó que Klerman le dijo que su manuscrito era “fascinante y convincente”.
Alentado por la aprobación de Klerman, Ray decidió demandar al hospital Chestnut Lodge por negligencia y mala praxis. Alegó que, como el Lodge no logró tratar su depresión, perdió su consultorio médico, su reputación en la comunidad médica y la custodia de sus hijos. Andy Seewald, amigo de Ray, me contó que Ray solía compararse con Ahab en Moby-Dick. “El Lodge era su ballena blanca”, comentó. “Buscaba la cosa que le había despojado de sus recursos“.
En la demanda, chocaron las dos explicaciones dominantes del siglo XX sobre la angustia mental. Según Alan Stone, expresidente de la APA, ninguna demanda por negligencia psiquiátrica ha atraído a más testigos expertos destacados que la de Ray. El caso se convirtió en “el nido organizador” en torno al cual los principales psiquiatras biológicos “impulsaron su agenda”, me dijo.
En una audiencia ante un panel de arbitraje, que determinaría si el caso podía pasar a juicio, el Lodge presentó el intento de Ray de convertir en algo médico su depresión como una renuncia a la responsabilidad. En un informe escrito, uno de los testigos expertos del Lodge, Thomas Gutheil, profesor de psiquiatría en Harvard, señaló que el lenguaje de la demanda, gran parte de la cual había redactado el propio Ray, ejemplificaba la lucha de Ray con la “externalización”, es decir, la tendencia a culpar a otros de sus problemas”. Gutheil concluyó que la “insistencia de Ray en la naturaleza biológica de su problema no solo es desproporcionada, sino que me parece otro intento de alejar el problema de sí mismo: no soy yo, es mi biología”.
Los expertos del Lodge atribuyeron la recuperación de Ray en Silver Hill, al menos en parte, a su relación romántica con una paciente, lo cual le proporcionó una descarga de autoestima.
“Es un comentario degradante”, respondió Ray cuando testificó. “Y habla simplemente de la total incredulidad respecto a la legitimidad de la sintomatología y la enfermedad”.
Los abogados del Lodge intentaron socavar la descripción de la depresión de Ray, argumentando que había mostrado momentos de placer en el Lodge, como cuando había tocado el piano.
“El puro repiqueteo mecánico de los ritmos del ragtime en aquel viejo y deteriorado piano de la sala era casi un acto de agitación más que un acto creativo placentero”, respondió Ray. “Solo porque jugara ping-pong, o comiera una rebanada de pizza, o sonriera, o que tal vez hiciera un chiste, o viera con cariño a una chica guapa, no significaba que era capaz de mantener realmente sentimientos placenteros”. Y continuó: “Me decía a mí mismo: ‘Estoy viviendo, pero no estoy vivo'”.
Manuel Ross, el analista de Ray en el Lodge, testificó durante más de ocho horas. Había leído un borrador de las memorias de Ray y rechazó la posibilidad de que los antidepresivos hubieran curado a Ray. No era un hombre recuperado, porque seguía aferrándose al pasado. (“Eso es lo que yo llamo melancolía según su uso en el artículo de 1917”, señaló, refiriéndose al ensayo de Freud Duelo y melancolía).
Ross comentó que esperaba que Ray desarrollara su percepción en el Lodge. “Ese es el verdadero apoyo”, comentó, “si uno entiende lo que está ocurriendo en su vida”. Quería que Ray dejara de lado su necesidad de ser un médico estrella, el más rico y poderoso en su campo, y que aceptara una vida en la que era uno de los “mortales comunes que trabajaban en la viña médica”.
El abogado de Ray, Philip Hirschkop, uno de los abogados de derechos civiles más destacados del país, le preguntó a Ross: “Como analista, ¿a veces tienes que observar tu interior para asegurarte de que no estás reaccionando a tus propios sentimientos hacia alguien?”.
“Oh, sí”, respondió Ross. “Oh, sí”.
“Tú, que te encerraste en un puesto durante 19 años sin avanzar en tu posición más que en el salario, ¿podrías estar un poco resentido con este hombre que gana mucho más dinero, y ahora está aquí como tu paciente?” preguntó Hirschkop.
“Es posible, claro”, contestó Ross. “Hay que tomarlo en cuenta, no hay duda de ello. Creo que es el tipo de trabajo psicológico que uno hace consigo mismo. ¿Me está dando envidia esto? ¿O estoy describiendo esa grandiosidad solo por envidia y rencor? Pero no creo que estuviera haciendo eso”.
“¿Inferiría usted, de manera justa, que alguien que se encerró en el mismo trabajo durante 19 años podría carecer de cierta ambición?”
“No, señor Hirschkop”, respondió Ross. “Me gusta el trabajo que hago. Me resulta continuamente estimulante”.
El 23 de diciembre de 1983, el tribunal de arbitraje concluyó que Chestnut Lodge había violado la norma de atención médica. El caso podía ir a juicio. Joel Paris, profesor de psiquiatría en la Universidad McGill, escribió que “el resultado del caso Osheroff se discutió en todos los departamentos académicos de psiquiatría de Norteamérica”. El periódico The New York Times escribió que el caso sacudió “la creencia convencional, defendida incluso por algunos médicos, de que la depresión crónica no es una enfermedad, sino simplemente un defecto de carácter”. Según el periódico The Philadelphia Inquirer, el caso podría “determinar en gran medida cómo se practicaría la psiquiatría en Estados Unidos”.
No obstante, poco antes de que el caso fuera a juicio, en 1987, Chestnut Lodge ofreció un acuerdo. En aquel momento, Ray estaba saliendo con una de sus compañeras de preparatoria, que era la viuda de un psicoanalista. A ella no le gustaba la forma en que el caso de Ray enfrentaba a una escuela de psiquiatría con la otra. “Es demasiado simplista”, me dijo. “Una escuela no sustituye a la otra”. Ray decidió resolver el caso y seguir adelante.
Los psiquiatras más destacados del país siguieron tratando el caso como el ajuste de cuentas final del psicoanálisis. El psiquiatra Peter Kramer, autor del histórico libro Listening to Prozac (Escuchando al Prozac), comparó posteriormente la importancia del caso con el caso Roe vs. Wade. En palabras de la revista Psychiatric Times, el caso representaba un “enfrentamiento entre dos formas de conocimiento”.
La doctora de Ray en Silver Hill, Joan Narad, me dijo que le dolían las conclusiones que las personas sacaban de la historia de Ray. “El caso fue utilizado para aumentar la polaridad”, comentó. La APA convocó un panel sobre el caso de Ray en su conferencia anual de 1989, y Ray acudió con su hijo mayor, Sam, con el que se había reunido, para verlo. También estuvo allí Narad, y le mostró a Sam páginas del historial médico de Ray. “Le dije: ‘Solo quiero que sepas que tu padre intentó contactarte, te quería y estaba desesperado por verte'”, dijo Narad.
Sin embargo, Sam y su hermano menor, Joe, no perdonaron a su padre. Creían que se había aferrado a las explicaciones equivocadas de los motivos por los que su vida se había descarrilado. “Mi padre tenía ese lado sociable, amable y brillante, pero nunca se ocupaba de sus problemas”, me dijo Joe. “Seguía contando la misma historia repetitiva”.
Tras el caso de Ray, el Lodge comenzó a recetar medicamentos a casi todos sus pacientes. “Teníamos que ajustarnos a la norma”, me dijo Richard Waugaman, un psiquiatra que trabajaba en el Lodge. “No siempre se trataba de si iba a ayudar al paciente. Se trataba de si nos protegería de otra demanda”.
Los médicos del Lodge se sintieron reprendidos por un estudio a largo plazo, publicado en 1984 en la revista Archives of General Psychiatry, que hizo un seguimiento de más de 400 pacientes que fueron tratados en el Lodge entre 1950 y 1975. Solo un tercio de los pacientes esquizofrénicos había mejorado o se había recuperado, aproximadamente el mismo porcentaje de pacientes que se recuperaban en aquel entonces en cualquier entorno de tratamiento. En un simposio al que asistieron 500 médicos, el coautor del estudio, Thomas McGlashan, psiquiatra del Lodge, anunció: “Los datos están ahí. El experimento fracasó”.
Durante años, la atención médica de la mayoría de los pacientes del centro estaba cubierta por planes de seguros privados, pero a principios de los años 90, la atención médica gestionada pasó a dominar el sector de los seguros. Para contener los gastos, las compañías de seguros exigían a los médicos que presentaran planes de tratamiento para su revisión y que mostraran pruebas de que los pacientes estaban logrando progresos cuantificables. Las largas y refinadas narraciones de las luchas de los pacientes fueron sustituidas por listados de síntomas. La atención médica mental tuvo que ser tratada como una mercancía, en lugar de ser tratada como una colaboración.
La relación médico-paciente, que el Lodge consideraba un vínculo encantado, fue reconstruida por el lenguaje de la cultura corporativa. Los psiquiatras se convirtieron en “proveedores” y los pacientes en “consumidores” cuyo sufrimiento se resumía con los diagnósticos extraídos del DSM. “La locura se ha convertido en un producto industrializado que debe ser gestionado de forma eficiente y racional en el momento oportuno”, escribió el antropólogo Alistair Donald en su ensayo de 2001 The Wal-Marting of American Psychiatry (El Wal-Marting de la Psiquiatría Estadounidense). “El paciente real ha sido sustituido por descripciones conductuales y por lo tanto se ha vuelto desconocido”.
A medida que los analistas más veteranos se jubilaban, el Lodge contrataba a una nueva generación de médicos y trabajadores sociales más entusiastas de los medicamentos. No obstante, Karen Bartholomew, exdirectora de trabajo social allí, me dijo que era frustrante cuando los miembros del personal, desestimando la psiquiatría de épocas anteriores, decían: “Ahora estamos mucho mejor”. Con mayor frecuencia, dijo, los pacientes llegaban al Lodge “con cinco o seis medicamentos diferentes, y quién sabe qué está funcionando en ese momento”.
En 1995, el Lodge fue vendido a una organización de salud comunitaria sin fines de lucro que al poco tiempo lo llevó a la quiebra. A finales de los 90, las instalaciones del Lodge se estaban cayendo a pedazos. Una psiquiatra del Lodge recordó que una de sus pacientes se encontraba en el tercer piso del hospital cuando le cayó miel en la cara. En el techo había colmenas.

En el último día del hospital, el 27 de abril de 2001, solo quedaban ocho pacientes. El Lodge, al igual que muchos manicomios del país, terminó siendo abandonado. Un periódico local describió la propiedad como un punto de encuentro para los “cazadores de fantasmas”, motivados por “las historias de lo paranormal y otras apariciones”. Después, en el verano de 2009, por razones que nunca se determinaron, se incendió todo el edificio principal del Lodge.
Tras resolver su demanda, Ray se mudó a Scarsdale, Nueva York, con su nueva esposa, pero, después de unos años, sintió que la relación “no tenía contenido”, y se divorció nuevamente. En un borrador de sus memorias, Ray modificó su definición de la depresión: “No es una enfermedad, no es un mal, es un estado de desconexión”. Había comenzado a ver de nuevo a un psicoanalista. Se refería a este analista como el “padre bueno” (mientras que Ross, escribió, había sido el malo). Ray creía que si el Lodge lo hubiera tratado con medicamentos quizás nunca hubiera necesitado terapia, pero ahora, escribió, había “perdido el marco sobre el cual construir algo”.
Tras el fracaso de su matrimonio, Ray se mudó a Nueva Jersey, para vivir con otra excompañera de preparatoria, aunque esta le parecía agobiante e insípida. Trabajó en una clínica de nefrología, aunque, al cabo de un año, no le renovaron su contrato, y “empezó a andar en puestos básicos”, como lo describió en una carta. “¿Te imaginas cómo sería la vergüenza de que tus hijos te vean así, que querrías huir de ellos?”.
Cuando Ray visitó a sus dos hijos mayores, los abrumó con un relato repetitivo de la forma en que Chestnut Lodge había arruinado su vida. También les entregó nuevas revisiones de sus memorias. “El libro, el libro”, comentó Joe. “Es lo único de lo que quería hablar”. Cuando nació el primer hijo de Sam, Ray acudió con un borrador revisado de sus memorias y parecía estar más interesado en conversar sobre su escritura que en conocer a su nieta. Sam explicó que su padre le dijo: “Las memorias sorprenderán a las personas. Van a hacer una película de esto”. Él y Joe dejaron de responder las llamadas de su padre.
El hijo menor de Ray ya se había distanciado.
Las memorias llegaron a abarcar 500 páginas. Los primeros borradores tenían textura y vitalidad. Pero después de tres décadas de revisión, había algo opresivo y deshonesto en la escritura, una historia de venganza. Quizás la única mejora fue el retrato que Ray hizo de su propio padre, que estuvo ausente en los primeros borradores. Ahora revelaba que tal vez su padre había abusado de él.
En cada uno de los borradores, Ray buscaba una teoría general que explicara por qué la vida que había deseado había terminado 40 años antes de tiempo. Una teoría consistía en que era un hombre que tenía un desequilibrio químico. Otra era que era un niño privado de un modelo paterno: “En el fondo de todo esto”, escribió, “¿no está el tema del hijo en busca del padre? No la pérdida de un negocio. La pérdida del padre”. La tercera consistía en que sufría una especie de soledad crónica, una condición que describió, citando a Fromm-Reichmann, como “una experiencia tan intensa e incomunicable que los psiquiatras deben describirla únicamente en términos de las defensas de las personas contra ella”.
“Entonces, ¿en qué consiste esta historia?” preguntó Ray. “¿Cómo puedo definirme? ¿Quién es Ray Osheroff ahora?”. Llevaba tres décadas tomando medicamentos psiquiátricos, pero todavía se sentía desarraigado y solo. “Existe un doloroso abismo entre lo que es y lo que debería haber sido”, escribió. Era un “hombre sin remedio”. Dos historias diferentes sobre su enfermedad, la psicoanalítica y la neurobiológica, lo habían defraudado. Ahora, tenía la esperanza de que lo salvaría una nueva historia, las memorias que estaba escribiendo. Si solo enmarcaba la historia de manera correcta o encontraba las palabras adecuadas, escribió, podría “llegar por fin a la orilla de la tierra de la curación”.
Adaptado de Strangers to Ourselves: Stories of Unsettled Minds de Rachel Aviv.