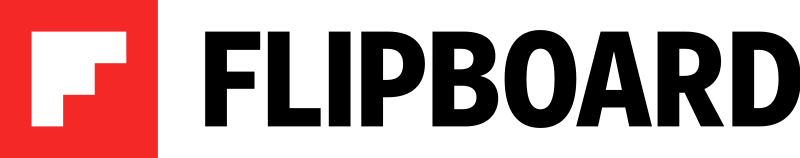Me despedí de Nueva York, y después el Covid me hizo extrañarla
Sin la oportunidad de viajar, extrañé a Nueva York terriblemente. Me dí cuenta que necesitaba pasar más tiempo ahí para sentirme como yo misma.

Sin la oportunidad de viajar, extrañé a Nueva York terriblemente. Me dí cuenta que necesitaba pasar más tiempo ahí para sentirme como yo misma.
En 2005, el año en que cumplí 40, me mudé a otra parte del estado después de vivir en la ciudad de Nueva York durante 14 años, y abandoné una parte de mi identidad que jamás pensé abandonar.
Soñaba con ser una escritora en la eléctrica ciudad desde que era una adolescente que se colaba al Long Island Rail Road, para observar personas en todo Manhattan. Me mudé ahí a la mitad de mis veintes después de un fallido matrimonio suburbano. Durante el curso de una dichosa y estimulada, aunque a veces solitaria, década y media ahí, me reinventé de una boba suburbana a una geek de la ciudad, una freelance con un dedo sobre el pulso de las vibrantes escenas de la sociedad y las artes. Ahí me convertí en mi misma.
La mudanza fuera de la ciudad fue una decisión que mi esposo y yo tomamos bajo presión. Cuando estábamos recién casados, nos querían desalojar de nuestro destartalado loft en East Village, y no podíamos tan siquiera encontrar un estudio en Flushing por lo mismo que pagábamos. Nos veíamos como neoyorquinos recalcitrantes, el tipo de personas que, sin perder un segundo, podían trazar la ruta de metro más rápida entre dos puntos; que sabían exactamente dónde encontrar un almuerzo perfecto, rápido y barato, y también un baño limpio, en cualquier barrio; que saludaban a los anarquistas que pasaban por el Tompkins Square Park; que tenían una nota mental de todas las películas en la cartelera del Angelika Film Center, y sabían qué teatro subterráneo de ahí mismo temblaba más cuando pasaba el metro. Inicialmente, la idea de abandonar la ciudad se sentía como perder un miembro del cuerpo. Pero perder nuestra casa después de un largo juicio ayudó a aflojar nuestro agarre emocional. Tras años de abogados, peleas con nuestra asociación de arrendatarios, y la batalla perdida contra la gentrificación, mudarse a otra parte del estado parecía como una oportunidad refrescante para cambiar.
Ambos teníamos un vínculo con la vida en el Hudson Valley: mi esposo Brian era del condado de Putnam, y unos años antes de conocernos, yo rentaba una habitación en Rhinebeck, mientras subalquilaba mi destartalada habitación en la E13th Street por una cantidad ridícula de dinero. Compartíamos el amor por muchos de pequeños pueblos rodeados de montañas, bosques y arroyos. Teníamos muchas ganas de cultivar nuestra propia comida, de hacer enlatados, guisados, compota, de ir a las montañas, caminar sobre la nieve y explorar los mejores sitios para nadar.
Lee: ¿Han muerto las oficinas? Las zonas corporativas de Nueva York y su futuro incierto
Cuando dejamos la ciudad, llegamos al diminuto Rosendale, atrapado entre New Paltz y Kingston. Lo adoramos. Igual que nosotros, muchos de sus habitantes eran raritos progresivos y artistas, y usualmente desertores de Nueva York también. Construimos una nueva vida para nosotros junto a estos amigos, era una versión más pastoral de nuestra existencia, con tardes de películas o teatro en el cine comunitario del pueblo, tocando y escuchando música en un diminuto restaurante fundado por exbrooklynianos, caminando junto al arroyo Rondout, y por una amplia selección de caminos. Durante las mañanas de fin de semana, antes de sentarme a trabajar en mi _home office_, salía a caminar por el Wallkill Valley Rail Trail, pues la entrada estaba justo en nuestra calle, o subía una pequeña montaña, llamada Joppenbergh, cuyo camino comenzaba justo en la puerta trasera de nuestra casa.
Dos años después de nuestra partida, LCD Soundsystem lanzó “New York I Love You, But You’re Bringing Me Down” del álbum Sound of Silver, y empatizamos profundamente. Una tarde, Brian y yo sacamos nuestros ukeleles al jardín y aprendimos a tocarla. La canción se convirtió en nuestro himno durante un buen rato.
No obstante, después de nueve años, Rosendale (población: 6,600 personas) comenzó a sentirse demasiado pequeño para nosotros, por lo que en 2014 nos reubicamos unas millas más al norte a la ciudad de Kingston (población: 24,000). La mudanza de un pequeño pueblo a una ciudad pequeña pero más urbana, con más lugares que visitar y más cosas que hacer, más personas, más diversidad cultural, me ayudó de cierto modo a combatir las sensaciones de aislamiento y desconexión de los mundos literarios y de los medios que en alguna ocasión formé parte. Estar “extremadamente en línea”, particularmente en Twitter, fue un salvavidas. (Digan lo que quieran sobre los daños de las redes sociales, pero me permitieron permanecer conectada y relevante, y me ayudaron a encontrar trabajo).
Cuando empacamos y nos mudamos 150 kilómetros al norte, no hubiera podido predecir que durante los siguientes 16 años iba a extrañar en serio la ciudad, y hasta con urgencia. En aquel entonces estábamos hartos de la creciente gentrificación, algo que ahora ocasionó una crisis de viviendas en Kingston y el resto del Hudson Valley, un problema que inconscientemente ayudamos a traer. Michel Gondry y Matt Dillon nos reemplazaron en nuestro loft de Nueva York, y cada uno pagó cuatro veces más que nosotros. ¡Parecía ridículo! Manhattan se volvió muy cara para nuestro gusto. Hasta luego, dijimos.
Cielos. Ahora compro boletos de lotería en la bodega junto a mi casa en Kingston, y ahorro mis pequeñas ganancias para alquilar un estudio ya sea en Cobble Hill, Fort Green, West Village, Hell’s Kitchen, un barrio en el que jamás pensé que querría vivir. Mientras que todos en los cinco vecindarios han soñado sobre el Hudson Valley, yo he navegado por Zillow y StreetEasy, perdiéndome en fantasías elaboradas sobre vivir medio tiempo en la ciudad, en departamentos que probablemente jamás podré rentar o comprar. Me veo ahí, platicando con mis vecinos, con café y el New York Times, en un domingo por la mañana. Ahí estoy, caminando a todas partes, cada fin de semana un nuevo descubrimiento en Chinatown, Red Hook, Ditmas Park, Sunnyside, donde sea. Ahora camino sobre el Brooklyn Bridge, como Brian y yo solíamos hacerlo cuando nos casamos en el edificio municipal, en camino a reunirnos con nuestros amigos en un karaoke.
Te puede interesar: El ‘Home Office’ amenaza a Nueva York
La pandemia empeoró mi anhelo, me imposibilitó participar en uno de mis trucos favoritos para cuando extraño la ciudad: visitarla por trabajo, algo que me permite sentirme profesional de una forma que nunca ha sido posible trabajando desde casa, mientras que también me permitió pasar tiempo en el lugar que más adoro en el mundo.
Antes del confinamiento, cada cierto tiempo, dirigía talleres intensivos de escritura de ensayos en Catapult, en Broadway y la 26th Street, y me hospedaba en un hotel barato gracias a un sitio de descuentos. Durante el día podía obsesionarme con uno de mis temas favoritos, los ensayos de largo aliento, y temprano por las mañanas, por las tardes y durante mi descanso, me perdía en la ciudad que añoraba de vez en cuando cuando era una niña en los suburbios de Long Island de visita con mis primos en sus desastrosos departamentos. Caminaba viendo los aparadores durante horas, comía fideos vietnamitas y otros alimentos que no existen cerca de mi casa, y cantaba con todo mi corazón frente a extraños en los karaokes.
No dejaré Kingston pronto. Amo vivir aquí. Pero ahora me doy cuenta de que también necesito pasar tiempo regularmente en Nueva York para sentirme como yo misma. Tener más opciones para ver películas, obras de teatro y exhibiciones durante una semana cualquiera de las que son posibles en un año, además de la opción de dejarlo todo para simplemente mirar personas. Arrullarme con el sonido ambiental de los que salen a trabajar, juntos por separado, con un montón de extraños sin interactuar directamente. Tener la mente distraída en un millón de direcciones interesantes simplemente al observar a la gente en las calles.
Conforme aumenta la disponibilidad de las vacunas, las personas catalogan lo primero que quieren hacer una vez que sea seguro liberarse del confinamiento. Hasta arriba de mi lista tengo que agendar un fin de semana de trabajo en Manhattan, el primero desde finales de enero de 2020.
Conduciré un taller de escritura, interactuando con mis estudiantes en persona, arremangados frente a una enorme mesa redonda en lugar de estar hacinados en la cuadrícula virtual de Zoom que me ha esclavizado durante el último año. Entre sesiones del taller, deambularé sin rumbo por el metro y a pie, de un barrio a otro, sintiéndome electrificada por la multiplicidad pura de todo. Y pasaré las tardes en el Sid Gold’s Request Room. Cambiaré a LCD Soundsystem por Rodgers and Hart, eligiendo “I’ll Take Manhattan” como mi primera canción.