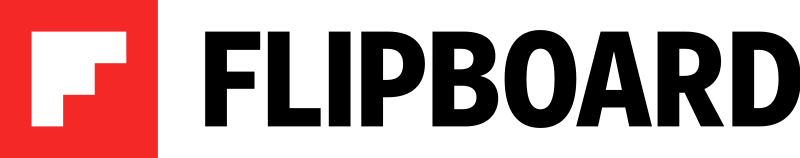¿Por qué el color depende del ojo que mira?
Siempre hemos pensado que el cielo es azul y que los árboles son verdes, pero la verdad es mucho más extraña.

Siempre hemos pensado que el cielo es azul y que los árboles son verdes, pero la verdad es mucho más extraña.
En febrero de 2015, una mujer escocesa subió a internet una fotografía de un vestido. En 48 horas, la borrosa imagen se volvió viral y provocó un animado debate en todo el mundo. El desacuerdo se centraba en el color del vestido: algunas personas estaban convencidas de que era azul y negro, mientras que otras insistían en que era blanco y dorado.
Todo el mundo, al parecer, se mostraba incrédulo. La gente no podía entender cómo, ante exactamente la misma fotografía de exactamente el mismo vestido, podían llegar a conclusiones tan diferentes y tan firmes sobre su aspecto. La confusión estaba basada en un malentendido fundamental sobre el color, un malentendido que, a pesar de las cada vez más numerosas pruebas de lo contrario, no da señales de desaparecer.
Durante mucho tiempo las personas creyeron que los colores eran propiedades físicas objetivas de los objetos o de la luz que rebotaba de ellos. Incluso en la actualidad, los profesores de ciencias cuentan a sus alumnos historias sobre Isaac Newton y su experimento del prisma, explicándoles cómo las diferentes longitudes de onda de la luz generan el arco iris de tonalidades que nos rodea.
Sin embargo, esta teoría no es realmente cierta. Las distintas longitudes de onda de la luz existen independientemente de nosotros, pero solo se convierten en colores dentro de nuestro cuerpo. El color es, en última instancia, un proceso neurológico en el que las células fotosensibles de nuestros ojos detectan los fotones, los transforman en señales eléctricas y las envían a nuestro cerebro, donde, mediante una serie de complejos cálculos, nuestro córtex visual las convierte en “color”.
La mayoría de los expertos coinciden ahora en que el color, como suele comprenderse, no habita en el mundo físico, sino que existe en los ojos o las mentes de quienes lo contemplan. Sostienen que si se cayera un árbol en un bosque y nadie lo viera, sus hojas serían incoloras, al igual que todo lo demás. Dicho de otro modo: no existe el color; solo existen las personas que lo perciben.
Esta es la razón por la que nunca dos personas verán exactamente los mismos colores. El sistema visual de cada persona es único y, por tanto, también lo son sus percepciones. Aproximadamente el 8% de los hombres son daltónicos y ven menos colores que los demás; un pequeño número de mujeres afortunadas podrían, gracias a una duplicación genética en el cromosoma X, ser capaces de distinguir muchos más colores que el resto de nosotros.
Los animales también habitan mundos cromáticos muy diferentes. La mayoría de los mamíferos son daltónicos que no perciben los colores rojo y verde; los toros pueden ser famosos por su odio a las capas rojas, pero el color en sí mismo es invisible para ellos: en realidad los enfurecen los movimientos de la tela.
En cambio, la mayoría de los reptiles, anfibios, insectos y aves perciben más colores que nosotros. Las abejas ven la luz ultravioleta y distinguen en las flores patrones complejos que nosotros no podemos percibir, mientras que las serpientes ven la radiación infrarroja y detectan desde la distancia los cuerpos calientes de sus presas.
“El color”, señaló una vez Umberto Eco, “no es un asunto sencillo”. En efecto, es vago e ilusorio. Prácticamente todo aquello que consideramos evidente no lo es en absoluto. Los científicos han demostrado que el cielo no es azul, el sol no es amarillo, la nieve no es blanca, el negro no es oscuro y la oscuridad no es negra.
Una de las causas del problema –o quizá su indicador– es el lenguaje. En inglés dividimos el espacio de color en 11 términos básicos –negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul, morado, café, gris, naranja y rosa–, sin embargo, en otros idiomas la situación es distinta. Muchas de ellas no tienen palabras para el rosa, el café y el amarillo, y otras utilizan una sola palabra para el verde y el azul. El pueblo tiv de África occidental solo utiliza tres términos básicos para los colores (negro, blanco y rojo), y al menos una comunidad indígena no tiene palabras específicas para ningún color, solo “claro” y “oscuro”.
El vocabulario de estas lenguas no lo dicta el espectro prismático sino, nuevamente, lo que ocurre en la cabeza de sus hablantes. Por lo general, las personas solo nombran los colores que consideran social o culturalmente importantes. Los aztecas, que eran agricultores entusiastas, utilizaban más de una docena de palabras para referirse al verde; los ganaderos mursi de Etiopía tienen 11 términos de colores para referirse a las vacas, y ninguno para cualquier otra cosa.
Estas diferencias incluso podrían influir en los colores que ven. Los debates sobre la relatividad lingüística –es decir, hasta qué punto nuestras palabras influyen en nuestros pensamientos y percepciones– se han prolongado durante décadas y, aunque muchos expertos han exagerado sus argumentos, algunos han encontrado pruebas convincentes de que, por ejemplo, si no tienes una palabra para el azul, probablemente te resultará más difícil distinguirlo.
Los significados del color no están dictados por la sociedad, razón por la cual un mismo color puede significar cosas completamente distintas en lugares y épocas diferentes. En Occidente, el blanco es el color de la luz, la vida y la pureza, mientras que en algunas partes de Asia es el color de la muerte. En Estados Unidos el rojo es conservador y el azul es progresista, mientras que en Europa es al revés. Muchas personas piensan en la actualidad que el azul es masculino y el rosa femenino, sin embargo, hace solo 100 años se vestía a los niños de rosa y a las niñas de azul.
Si tenemos en cuenta todo esto –la naturaleza subjetiva de la percepción visual, la complicada influencia del lenguaje, el papel que desempeñan la vida social y las tradiciones culturales en la filtración de nuestra comprensión del color– se vuelve realmente difícil llegar a una conclusión distinta de la del filósofo del siglo XVIII David Hume: que, en última instancia, el color es “un simple fantasma de los sentidos”.
El antiguo término egipcio para “color” era iwn, una palabra que también significaba “piel”, “naturaleza”, “carácter” y “ser”, y que estaba representada parcialmente por un jeroglífico de cabello humano. Para los egipcios, los colores eran como las personas: llenos de vida, energía, poder y personalidad.
Ahora comprendemos hasta qué punto están entrelazados. Y es que todos los tonos que vemos a nuestro alrededor son en realidad fabricados en nuestro interior, en la misma sustancia gris que crea el lenguaje, almacena los recuerdos, aviva las emociones, moldea los pensamientos y da origen a la conciencia. El color es, si me permiten el juego de palabras, un pigmento de nuestra imaginación.
The World According to Colour: A Cultural History, de James Fox, es un libro publicado por Penguin.
Lecturas complementarias:
Cromofobia, de David Batchelor (Reaktion)
Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages, de Guy Deutscher (Arrow)
Color: A Visual History de Alexandra Loske (Tate)