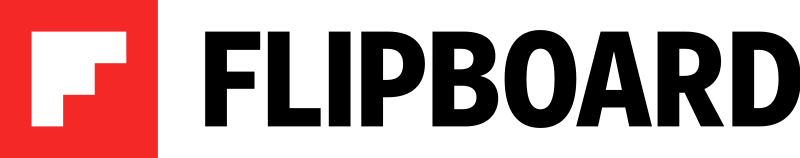La ruptura no es una opción: después de esta guerra, Occidente debe aprender a vivir con Rusia
La solidaridad con Ucrania es la prioridad. Pero las viejas formas de lidiar con el Kremlin han fracasado, y no desaparecerá.

La solidaridad con Ucrania es la prioridad. Pero las viejas formas de lidiar con el Kremlin han fracasado, y no desaparecerá.
Dos semanas después de la invasión no provocada a Ucrania por parte de Rusia, el resultado de la guerra de Vladimir Putin permanece en la balanza, de manera sorprendente. Ninguno de los dos bandos ni los observadores externos preveían una incertidumbre de esta magnitud, ya que todos esperaban un conflicto más rápido y decisivo. Por el contrario, los errores de cálculo de Putin catalizaron factores nuevos y dinámicos que todavía se están desarrollando enérgicamente –entre ellos una resistencia ucraniana más eficaz y una unidad occidental más fuerte–, al tiempo que dejan expuesta una importante incompetencia rusa.
Sin embargo, existe un factor tan antiguo e indestructible como el propio continente. Cuando se asiente de alguna manera el polvo de la guerra de Ucrania, y lo hará, los demás países de Europa tendrán que encontrar una nueva forma adecuada de relacionarse con Rusia. Esta guerra, después de todo, constituye en gran parte el resultado del fracaso de las viejas relaciones que surgieron tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Por tanto, no es demasiado pronto para empezar a considerar qué se puede establecer en su lugar para que, como mínimo, sea más probable una paz europea sostenible entre Rusia y las democracias liberales que otra terrible guerra.
¿Qué es lo que exactamente debería sustituir a la actualmente fracasada versión de la política occidental respecto a Rusia? Gran parte depende de cómo termine la guerra. Pero no todo. Es evidente que a la guerra le seguirá un período de profunda desconfianza. Pero también es muy poco probable que se recupere el statu quo que existía antes del 24 de febrero. Rusia, Ucrania y Europa occidental se están reestructurando, al igual que las relaciones entre ellos.
La solidaridad con Ucrania es, justamente, la prioridad absoluta mientras continúe la guerra. También, es necesario admitirlo, constituye la parte relativamente sencilla para los legisladores y observadores occidentales. Solo por este motivo, los gobiernos e incluso los comentaristas también deben intentar pensar en un marco más amplio que el sufrimiento y el heroísmo de Ucrania. Rusia sobrevivirá a la guerra de una forma diferente. Sin embargo, las suposiciones previas a la guerra sobre la globalización, la defensa nacional, la crisis climática, el orden internacional e incluso el progreso en sí mismo ahora también emergerán con un aspecto diferente.
Esta es la guerra de Rusia. No obstante, otros Estados europeos no han sido simples actores pasivos. Estos estados, incluido Reino Unido, también tomaron decisiones equivocadas que contribuyeron a alimentar la imprudencia de Putin. Los repentinos cambios de política de Alemania respecto al gasto en defensa y el gas son un dramático ejemplo de que los años previos a la guerra estuvieron marcados por suposiciones erróneas y fracasos políticos. Las precipitadas acciones recientes de Gran Bretaña, por muy imperfectas que sean, en relación con la riqueza rusa, la seguridad energética y los contactos deportivos, demuestran lo mismo.
La necesidad de un enfoque más estricto y pragmático hacia Rusia es válida sobre todo a nivel estatal. La Unión Europea y sus principales Estados miembros no fueron los únicos que bajaron la guardia. También lo hizo Gran Bretaña. A pesar de las numerosas ediciones del texto publicado, el informe sobre Rusia de la comisión de inteligencia y seguridad del Parlamento británico de 2019-20 traza con escalofriante claridad cómo los servicios de seguridad de Reino Unido dejaron de prestar atención a la actividad estatal hostil, especialmente de Rusia, hasta mediados de la década pasada.
No será sencillo reformular a mayor escala las relaciones con Rusia. La invasión a Ucrania no es la única razón. El origen es más profundo. Rusia tiene una tradición muy poco extendida de gobierno democrático o de Estado de derecho. Sus instituciones, salvo la iglesia, son relativamente frágiles. No tiene ningún socio europeo occidental en el que confíe, o que confíe en él, del mismo modo que, por ejemplo, Francia e Italia confían el uno en el otro, sin que ninguno de ellos interfiera en los asuntos del otro. No obstante, los rusos no son habitantes de otro planeta.
Sin embargo, durante gran parte de los últimos dos siglos y más, ha sido como si lo fueran. En el siglo XIX, los liberales occidentales consideraban a la Rusia zarista como la encarnación de la reacción y la autocracia. Para Gran Bretaña, Rusia también representaba un enemigo imperial que amenazaba su control del subcontinente indio. Los rusófobos extremos acusaron a un primer ministro británico, Lord Palmerston, de ser un agente ruso. En la década de 1850, nada menos que Karl Marx llegó a argumentar que, desde la época de Pedro el Grande, a principios del siglo XVIII, Rusia se había dedicado a la conquista mundial.
En el siglo XX, las clásicas sospechas –que con frecuencia eran mutuas– adquirieron tintes diferentes tras la revolución bolchevique de 1917. Durante más de 70 años, la Rusia autoritaria estuvo prácticamente aislada de Occidente, después de 1945, debido a la cortina de hierro de la guerra fría. Cuando colapsó la Unión Soviética, en 1991, todo esto fue reemplazado, casi de la noche a la mañana, por un sistema en el que casi no existían reglas eficaces, ya que el dinero y la riqueza fluían hacia el oeste, la Unión Europea realizaba grandes inversiones con el Kremlin y las fuerzas de seguridad se preocupaban por el terrorismo yihadista.
La ingenuidad de los últimos 30 años quedó desacreditada ahora, no antes de tiempo. Occidente se esfuerza por elaborar un nuevo enfoque y, con el tiempo, una nueva relación. Llámenlo una tercera vía entre la globalización y la Guerra Fría, si así lo desean, pero es un trabajo urgente y serio. Se corre el peligro, sobre todo en este país y en particular bajo un primer ministro aparatoso como Boris Johnson, de que la balanza se incline demasiado hacia una ruptura absoluta y una relación totalmente distante, con poco de lo que solía ser la reciprocidad cuidadosamente calculada de la guerra fría.
En su libro recientemente publicado sobre los últimos 200 años de relaciones entre Gran Bretaña y Rusia –un libro a la vez extraordinariamente actual y, sin embargo, repentinamente también, desde el 24 de febrero, considerablemente obsoleto–, el exsecretario de Asuntos Exteriores laborista David Owen aboga por el compromiso. Cuando escribió a finales de 2021, Owen insistió en que era posible mantener una relación más matizada. Atacó a Gran Bretaña por desentenderse de la creación de políticas serias sobre Ucrania después de la guerra de 2014. También indicó que Rusia y Gran Bretaña son, en realidad, mucho más parecidas de lo que a cualquiera de ellas le gusta admitir. Y no menos importante, ambos son potencias imperiales de los siglos XIX y XX que luchan por adaptarse a su relativo eclipse.
Si lo leemos en este momento, el libro de Owen parecerá ingenuamente rusófilo. Sin embargo, aborda una cuestión que es importante: ¿puede Occidente estar de acuerdo en algo con Rusia? Esa pregunta quedó relegada a un segundo plano por los acontecimientos de las últimas dos semanas y por la emotiva resistencia de Ucrania. No obstante, ni Rusia ni la cuestión desaparecerán.
Haciendo eco del diplomático francés Talleyrand, el informe de la comisión de inteligencia y seguridad observa que Rusia siempre es, simultáneamente, demasiado fuerte y demasiado débil. Las relaciones con una nación semejante nunca serán perfectas. Sin embargo, los argumentos para intentar llegar a acuerdos son válidos para cuestiones que abarcan desde las armas nucleares hasta los derechos de los ucranianos. Si fuera sencillo dar respuesta a la cuestión rusa, habría menos de qué preocuparse. La respuesta es compleja, y precisamente por eso la cuestión sigue estando tan viva.
Martin Kettle es columnista de The Guardian.