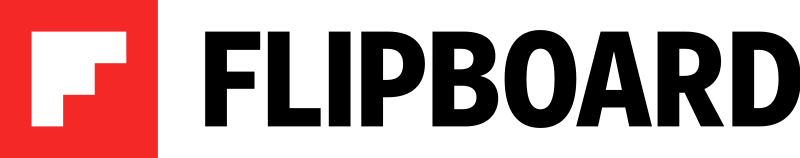La democracia occidental es más débil en esta nueva guerra fría
Una vez más, el mundo está dividido en esferas rivales de poder oriental y occidental, pero ¿se trata de una nueva guerra fría o de restos recalentados de la anterior?

Una vez más, el mundo está dividido en esferas rivales de poder oriental y occidental, pero ¿se trata de una nueva guerra fría o de restos recalentados de la anterior?
Una vez más, el mundo está dividido en esferas rivales de poder oriental y occidental, pero ¿se trata de una nueva guerra fría o de restos recalentados de la anterior? La respuesta es un poco de ambas. Para Vladimir Putin, la rivalidad entre superpotencias del siglo XX nunca terminó, aunque en términos económicos y militares hubo un evidente vencedor y no fue la Unión Soviética. El presidente de Rusia está decidido a revertir esa humillación, al menos en el imaginario nacional. En otros ámbitos, la tendencia apunta a un mayor declive.
Rusia todavía se puede convertir en una molestia mundial. No es posible ignorar a un Estado canalla que posee armas nucleares y ansía la expansión territorial. Sin embargo, la paridad con Estados Unidos es un recuerdo lejano para el Kremlin. Para China se trata de un destino en el horizonte cercano.
Esa diferencia es el contexto fundamental de la visita de Xi Jinping a Moscú a finales de marzo. La propaganda del Kremlin describió la cumbre como la consolidación de una asociación. Se trata de una ficción creada para los dañados egos rusos. El presidente de China no es amigo de Putin, sino un patrocinador que recibe el homenaje de un cliente.
La invasión de Ucrania fue un error épico. Antes de ella, Putin tenía opciones. Disponía de posiciones de cobertura frente a Occidente; influencia comprada con gas. Ahora es un criminal de guerra imputado que dirige una gasolinería glorificada para los países a los que no les importan las sanciones occidentales, con un negocio secundario de renta de mercenarios a jefes militares.
Es una realidad. Putin no está tan aislado como creen Estados Unidos y la Unión Europea que debería estar. La retorcida versión de Moscú de que la guerra en Ucrania es el producto de una agresión de la OTAN ha influido en la opinión pública del sur global, especialmente en lugares donde la arrogancia militar occidental es una aflicción familiar. Para otros, todo el asunto es una disputa europea provinciana sin ningún imperativo moral evidente como para tomar partido.
Esto crea una clientela para el comercio ruso, no alianzas duraderas, y menos aún un modelo congruente de desarrollo económico y político que rivalice con la democracia liberal.
Incluso en su estancada madurez ideológica, la Unión Soviética pretendía representar algo más grande que los intereses de un solo país. El comunismo era un credo global. El putinismo no pretende nada semejante. Se trata de un híbrido trivial de cleptocracia y nacionalismo sanguinario. Eso no quiere decir que carezca de seguidores en el extranjero. La preocupación del presidente ruso respecto a la fluidez de género como toxina mutiladora que debilita a Occidente tiene una audiencia receptiva en la extrema derecha de Estados Unidos y Europa. El Kremlin amplifica su influencia inyectando desinformación en los debates digitales occidentales y aportando dinero sucio a las campañas electorales.
Eso convierte a Putin en el rey de los trolls para las personas que se sienten resentidas por el predominio del liberalismo social en sus propios países. No obstante, no existe nada en Rusia que se pueda describir como un modelo de gobierno. El saqueo de los recursos naturales, la represión de la disidencia y el uso de las minorías como chivo expiatorio han debilitado y empobrecido al país.
En este caso, la diferencia con China también es significativa. El Partido Comunista de China combinó la dictadura con el dinamismo industrial de una forma que los demócratas triunfantes consideraban imposible al final de la guerra fría. La teoría consistía en que la transición de la economía marxista exigiría el fin del control del monopolio estatal. Esto empoderaría a una clase media rica que entonces exigiría derechos de propiedad, el Estado de Derecho y libertad política. La democracia y el capitalismo eran un binomio inseparable.
Además, el internet sin fronteras haría que el control estatal jerárquico de las empresas individuales fuera técnicamente imposible. Todo aquello era un alarde de autocomplacencia. Una generación después de la masacre de la plaza de Tiananmén, no se puede leer sobre ella en los navegadores chinos. Mientras tanto, los consumidores occidentales se vuelven locos por TikTok, cuya sede está en Beijing.
Quizás solo se pospuso el ajuste de cuentas. El inesperado estallido de protestas contra el confinamiento a finales del año pasado demostró cuán poco sabemos realmente sobre las tensiones que existen bajo la fachada del control del Partido Comunista. La explosión de una burbuja inmobiliaria, que provocó una repentina contracción económica, desmintió un mito fundamental de la doctrina de Xi: que los autócratas son los mejores gestores económicos.
El argumento es que los líderes de las democracias complacen a los caprichosos votantes, que demandan una gratificación instantánea, mientras que el gobernante inamovible planea un calendario estratégico más largo.
Nunca funciona así. Al silenciar la disidencia, los dictadores se ven privados de información que necesitan para saber si sus juicios son erróneos. Los subordinados temen señalar las deficiencias existentes en el plan. Los errores se agravan y se encubren. Se desvía el descontento interno que no se puede reprimir fomentando un fervor patriótico contra los extranjeros, lo cual encamina al país a la guerra. Los déspotas son así de predecibles.
Sin embargo, existe una cruda verdad en el diagnóstico de la inestabilidad de la política electoral. Nadie que observe Gran Bretaña desde fuera piensa que el problema en los últimos años haya sido un exceso de sabiduría estratégica en el gobierno.
Esto no supone un argumento contra la democracia, sino un recordatorio de la diferencia entre los demócratas y los populistas. Estos últimos explotan la impaciencia. Ofrecen soluciones sencillas para problemas complejos. Todo aquel que cuestiona el método es denunciado como un agente de la decadencia que apoya un statu quo podrido, o como un traidor que pretende frustrar el renacimiento nacional. ¿Les resulta familiar?
Se trata de un círculo vicioso: el populista gana el mandato para hacer lo imposible y fracasa como era de esperar, lo cual exacerba la percepción pública de que la política democrática no puede ofrecer el cambio radical que la gente ansía, lo que constituye una receta para aumentar el populismo.
La amenaza es aún más grave cuando también fracasa el modelo económico que sustenta la democracia. Los salarios británicos se encuentran estancados o en caída en términos reales desde 2008. Se rompió la promesa del siglo XX de que los niños crecerían disfrutando de un nivel de vida superior al de sus padres. La democracia liberal ofrece el ascenso social a través del mérito y el trabajo duro. Actualmente, los únicos medios confiables son la herencia y la suerte.
Esto constituye una violación del contrato implícito del voto. El permiso para gobernar se concede mediante elecciones, pero la fe en las elecciones se corroe cuando el voto no mejora la situación a lo largo de varios ciclos.
Eso no es un problema para Putin o Xi. Los dictadores tienen sus métodos para lidiar con la desilusión popular. Sin embargo, para los demócratas, un persistente malestar económico es más amenazador desde el punto de vista existencial que cualquier ejemplo dado en Moscú o Beijing. No existe un modelo manifiestamente mejor, pero la resistencia de las sociedades occidentales necesita algo más que una expectativa complaciente de que todos los rivales colapsan tarde o temprano.
En esta nueva era que superficialmente parece ser una segunda guerra fría, la amenaza no proviene de otro bloque de poder. Reside en nuestra propia incapacidad para lidiar con los problemas complejos, y en el retroceso populista hacia la simplicidad, la frivolidad y la negación.
Rafael Behr es columnista de The Guardian.