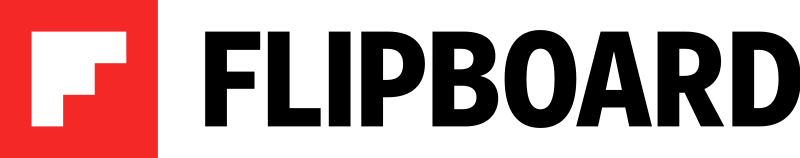Promotora cultural, docente, investigadora y escritora. Es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios Humanísticos y Literatura Latinoamericana. Ha colaborado para distintos medios y dirige las actividades culturales de La Chula Foro Móvil, Mantarraya Ediciones y Hostería La Bota.
Naturaleza medusea
Estas líneas son una oda a quienes no solo alcanzaron a ver el horror de lo humano, sino que fueron suficientemente honestos para mirar de frente a la muerte en su más absoluta organicidad.

Estas líneas son una oda a quienes no solo alcanzaron a ver el horror de lo humano, sino que fueron suficientemente honestos para mirar de frente a la muerte en su más absoluta organicidad.
Mis pies resisten mejor que tú el frío.
Mi mirada traspasa tus ojos.
Mis dientes se afilan por mascar tu carne.
Mi alma se evapora tras tu vello.
Mis dedos endurecidos por las flexiones ni te tocan.
Lo miro asombrada. Pienso que ha dado con el término exacto.
La peligrosidad se yergue: Él ha sido, va a seguir siendo
Mi contramemoria
Diamela Eltit
Aunque parezca absurdo, solemos omitir la inevitable organicidad de nuestros cuerpos. Incluso ante el dolor o la enfermedad, interponemos una cortina de racionalidad que impide imaginar al cuerpo como lo que es: ideas, imágenes, recuerdos, impulsos eléctricos, lo mismo que un contenedor de fluidos diversos como sangre, grasa, materiales viscosos y tejidos finos que pueden ser cortados, estallar, reventarse o descomponerse. En resumidas cuentas, materia orgánica que experimenta vertiginosos procesos de manera constante y que, eventualmente, habrá de necrosarse, desorganizarse y, una vez desprovista de ideas, sentimientos, memorias y pulsiones, convertirse en nada más que sustancia contingente, cuerpo fallido, material imperfecto. Y, hablando con franqueza, una verdad más: a los seres humanos nos gusta ver, somos voyeurs, aunque pocos lo admitan abiertamente. Por eso de niños examinamos al gato o perro atropellado en la carretera rumbo a las vacaciones familiares, pese a que los adultos gritaran “no veas eso” y cubrieran nuestros ojos con la tensa palma de sus manos, apoyando nuestra cabeza contra su pecho como para hacernos olvidar lo que hubiéramos alcanzado a atisbar. Pero esa cierta imagen nos acompañó durante horas o días, quizá hasta en sueños y momentos posteriores. Lo mismo nos ocurría con la cristología de las iglesias católicas visitadas por culto, turismo o alguna celebración a la que fuéramos invitados: el repelúz frente a la figura del Cristo crucificado, del Ecce Hommo torturado hasta la inhumanidad atado de una media columna, o del cuerpo lánguido, amoratado, ensangrentado y verdoso del Santo Sepulcro, era seguido por una aceleración de los latidos en el pecho que nos permitía escuchar nuestro corazón hasta en las orejas y girar la cara queriendo huir del espanto, para luego buscar la imagen incansablemente durante todo el servicio y sentir nuevamente el crispamiento del horror. Ahí el influjo estético y moral del patetismo cristiano. Auténtica curiosidad frente a la verdadera naturaleza del cuerpo, más allá de artificios o afeites. Gusto nato por una estética hórrida. Morbo: del latín morbus que es igualmente enfermedad, que una cierta cólera en el ánimo o un gusto por lo desagradable, insano o prohibido. La organicidad del cuerpo humano nos es prohibida a partir de la racionalidad (acaso hiper-racionalización) de las civilizaciones modernas, pero no puede suprimirse. Es una pulsión natural del ser que, si bien no conduce a olfatear, mordisquear o lamer como lo harían los animales, sí a observar. Al mirar, devoramos y enviamos la carga visual al órgano más potente que poseemos: la mente y sus millones de procesos morbosos, imposibles de suprimir. Nuestra naturaleza es medusea[1]: combina belleza y dolor, placer y crueldad, dentro de un contenedor que tiende al gozo, la muerte y la descomposición. Rozamiento de contrarios.
Una noche, de regreso del cine, el tránsito se había detenido complemente en la vía rápida por la que circulaba el taxi en que viajaba. Teníamos casi una hora avanzando a vuelta de rueda, cuando aparecieron las luces de las sirenas de ambulancias y torretas policiacas, proyectadas sobre mi cuerpo y el interior del auto. Mi mirada se volvió azul y luego roja, buscando huir del destello brillante y cegador, cuando el conductor dijo “señorita, no voltee a la izquierda, que está tremendo”. Obviamente, volteé. Un automóvil había arrollado a un clochard que yo había visto miles de veces, disfrazado y pidiendo dinero a la orilla de cierta avenida de alta velocidad. Cada día un disfraz diferente; aquél día, ninguno, solo el cráneo desecho, cabellos pegados con sangre y una mengambrea amarillenta regada por el pavimento. No lo habría reconocido de no ser por el atuendo que vestía: una especie de José María Morelos o soldado trigarante sucio, engrasado, dislocado. La imagen me persiguió y reanimó otra que creí haber logrado sepultar en algún terreno baldío de mi cabeza: la de una de mis compañeras de universidad que se había arrojado desde el segundo piso del Periférico años atrás, quedando boca abajo sobre el pavimento, desfigurada y sin un zapato, un par que reconocí en el instante en que vi la nota periodística. Era una especie de Coyolxauhqui desmembrada, diosa descoyuntada con cabellos teñidos en vez de tocado y restos de maquillaje en lugar de cascabeles; pipiltzin azul arrojada al vacío de existir, Empédocles femenina lanzada a unirse a la tierra. En una especie de semiosis funeraria infinita (matrushka pánica), recordé las fotografías de Emiliano Zapata y el Che Guevara asesinados que encontré en la enciclopedia de casa cuando era niña, así como el periódico Alarma que colgaba de un kiosco en Semana Santa, donde aparecía un hombre partido por un tren a la mitad, a la altura del abdomen. Así se sucedieron, una tras otra, instantáneas en mi mente, desde la infancia hasta la obra pictórica de Martha Pacheco pasando, inevitablemente, por Enrique Metinides. Todo en una ráfaga de milésimas de segundo. El poder de la mancha sanguinolenta, de la anomalía en la imagen, magnifica el impacto en el ojo y la psique. Géricault, Goya, Callot, Witkin. Sufrir es experimentar y padecer.
Estas líneas son un homenaje a ellos. Especialmente, a Martha Pacheco –tributo un tanto tardío– y a Metinides –comentario algo más oportuno– pero, en ambos casos, una oda a quienes no solo alcanzaron a ver el horror de lo humano, sino que fueron suficientemente honestos para mirar de frente a la muerte en su más absoluta organicidad, aceptarla, tomarla de la mano y sentarla frente a ellos y ante nuestra mirada huidiza, cautivada por el terror frente a lo que mundanamente somos: al final, a la nada latente en nuestra existencia. Con sus obras es posible hacer estudios sociológicos y filosóficos sobre la percepción de la muerte en una sociedad tan identificada con el patetismo, el drama, la teatralidad y el sacrificio, como la nuestra, además de escrituras paralelas acerca de la prohibición, el tabú y la doble moral latina que revela y oculta, violenta y suprime. Las imágenes de Metinides son ya documentos históricos de los distintos momentos de una Ciudad de México y sus periferias, migrando de lo rural a lo urbano, a penas modernizada, con fuertes contrastes sociales, insuficientes servicios y congregaciones populares movilizadas por la ayuda al prójimo, sí, -aunque fuera totalmente desconocido- pero también por el morbo y el hambre de ver lo indecible, de atestiguar el espanto. Una imagen devora a otra: la del cuerpo destrozado devora al vivo que lo atestigua, tanto como la registrada por el fotógrafo o la pintora, devora al espectador. Lógica centrífuga y centrípeta a la vez: atracción y dispersión del esperpento humano. Tanto Pacheco como Metinides fueron celebrados por la crítica antes de percibirse su valor como autores históricos por algo más profundo, algo que Sergio Gozález Rodríguez (escritor y pensador que merece otro gran homenaje) llama “lo siniestro” y describe como una especie de zona limítrofe entre la belleza sublime y lo que debiera permanecer oculto pero es revelado en el el territorio del espanto. Es, por lo tanto, algo con lo que el humano fantasea secretamente entre el miedo y la fascinación. Desplazamiento de la razón.
Invade el metus latino: miedo, meticulosidad, temor de lo que puede ocurrir(nos) en cualquier instante. La potencial destrucción frente a la obsesión humana de construir y permanecer; la latencia del anonimato del cuerpo, frente a la fruición racional por la unicidad. Pero ese miedo nos vuelve tan vivos como el placer y ostenta el poder de arrojarnos a la vibración de la belleza en una existencia a tope, tanto como el amor. Es decir, en la contemplación de la muerte se halla oculta la posibilidad inmanente y más absolutamente vitalicia de existir. Las imágenes de Enrique Metinides y Martha Pacheco, se convierten en instantáneas vitalistas, más que mortíferas por su tremendismo, su capacidad de excitación de los vasos sanguíneos y su activación neuronal hacia funciones primarias de supervivencia. El pánico, como apuntara González Rodríguez, es todo: ocupa nuestros instintos, pulsiones, elucubraciones, maquinaciones e, incluso, construcciones culturales. Estructura estructurante de lo humano. Dios Pan que asesina niños en la mitología griega y pan que alimenta a los pueblos latinos. Muerte y vida son la misma cosa y la imagen de una, estetiza a la otra.
La mano que cuelga de un automóvil impactado, las piernas chuecas, el vestido manchado, los cabellos desordenados y ensangrentados, la mácula hemática en el pavimento, no tienen el mismo tenebro que el cuerpo completo, donde alcanza a reconocerse lo que fue humano, signo de pensamiento y vida. El fragmento produce una menor aversión que la totalidad, al grado tal de la deshumanización del módulo. La consternación mórbida viene del cadáver completo donde se somatiza por identificación: “ese podría ser yo”. La imagen mórbida es la contramemoria de la que habla Diamela Eltit. Yo soy, dentro de estas carnes y en cualquier descuido, ese otro destruido, aniquilado, nada. Seré anonimato. Por eso, la obra de quienes vieron a la muerte como un signo cultural imprescindible que debía observarse como variante de la vida misma, debe leerse en términos de dispersión: diáspora de la necesidad de vivir a galope porque el destino está claro, pero el camino es solo uno, instante mínimo de altísimo voltaje. Perturbar con el arte, también es reanimar.
[1] Término acuñado por Mario Praz a propósito de la literatura romántica.