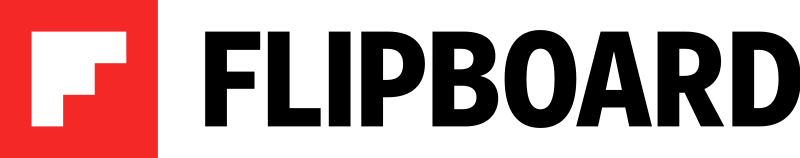Las vírgenes suicidas a los 30: por qué estoy obsesionada con esta novela oscura y ensoñadora
Crecí en Florida, pero la historia de Jeffrey Eugenides sobre cinco hermanas condenadas del medio oeste me resultaba intensamente familiar. ¿Qué es lo que me hace volver una y otra vez a esta novela desoladoramente cómica?

Crecí en Florida, pero la historia de Jeffrey Eugenides sobre cinco hermanas condenadas del medio oeste me resultaba intensamente familiar. ¿Qué es lo que me hace volver una y otra vez a esta novela desoladoramente cómica?
Las vírgenes suicidas fue publicado en 1993, el año en que Bill Clinton se convirtió en presidente, salió a la venta el primer Beanie Baby y el CERN hizo público el código fuente de la World Wide Web. También fue el año en que nací. Quince años después, vi la adaptación cinematográfica de Sofia Coppola, y mi avatar de mensajería instantánea se convirtió en Kirsten Dunst, recogiendo pétalos de una margarita, teñida de rosa por el atardecer. Junto con muchas chicas de mi preparatoria perdí horas con cámaras digitales intentando captar la misma estética de ensueño de la película. Sosteníamos flores de buganvilla y posábamos junto a apestosos lagos suburbanos, escondiéndonos detrás de nuestro cabello, siempre decepcionadas por los resultados que salían demasiado brillantes, demasiado infantiles, demasiado verdaderos.
El libro pronto empezó a circular entre las chicas más comprometidas y fácilmente influenciadas por Tumblr. Aunque crecí en Orlando, y aunque la novela está ambientada en los suburbios del Detroit de mediados de los años 70, lugar en el que nunca he estado, el paisaje me resultó tan intensamente familiar que lo leí por primera vez como si lo recordara. Me enamoré aún más profundamente de las cinco hermanas Lisbon, rubias, de cabello largo y queridas por los chicos del otro lado de la calle, que narran la novela desde la distancia. Al igual que los chicos, no tardé en creer que las chicas eran ángeles: hermosas, trágicamente geniales. No me di cuenta en ese entonces, pero compartía un punto de vista, no con las hermanas como yo esperaba, sino con los chicos que nunca se acercaron a ellas. Atontados por la nostalgia, ninguno de nosotros lo entendía.
La novela hace honor a su título. Primero ocurre el suicidio de Cecilia, una niña de 13 años, la hermana “weir”‘ que siempre lleva un vestido de novia y zapatos de tacón alto que mantiene limpios con un cepillo de dientes, que escribe un diario y se preocupa profundamente por el destino de un árbol de olmo que hay en el patio delantero de la familia. A lo largo de los trece meses siguientes, mientras sus padres y hermanas lidian con su dolor, se van quedando cada vez más aislados, o encarcelados por el juicio silencioso del vecindario, dependiendo de con quién hablen los chicos (“Esa chica no quería morir. Solo quería salir de esa casa”. “Ella quería salir de ese esquema de decoración”).
“La novela puede ser sombría, pero con frecuencia es divertida y nunca cruel”.
Se producen algunos intentos de romper el silencio absoluto de la familia, lo cual le confiere a la novela sus movimientos propulsores: el cura visita la casa, luego el galán de la preparatoria, el presentador de las noticias locales. Pero todos se rinden, o se asustan, abandonando a las hermanas a su soledad, volviendo al otro lado de la calle para observar detenidamente la lenta decadencia de la casa desde lejos, con el propósito de chismorrear o, en el caso de los chicos, por amor.
Las líneas temporales se entrecruzan como en un documental de crímenes reales; tenemos entrevistas con diferentes personajes, ahora décadas después de la tragedia y que viven en un nuevo Estados Unidos de la década de 1990, con centros de rehabilitación decadentes, cafeterías en las estaciones de autobuses, jardines botánicos que se han convertido, a falta de financiamiento y cuidados, en lodo. En una brillante inversión de la estructura convencional, los personajes secundarios, el coro del vecindario, son las únicas voces que escuchamos. Todos recuerdan a las hermanas Lisbon y tienen su propia versión de los trágicos acontecimientos, su propia teoría (los niveles de serotonina de las chicas eran bajos, fue un pacto suicida basado en el satanismo).
La novela puede ser sombría, pero con frecuencia es divertida y nunca cruel; ridiculiza a los chicos, con sus erecciones y su impotencia, pero aborda con seriedad su amor por las hermanas. Asimismo, es honesta con las chicas, ellas también son obsesivas, necesitadas y un poco asquerosas. Su belleza es objeto de constantes comentarios, pero o bien se exagera demasiado o bien se contradice rápidamente; las chicas tienen demasiados dientes, bigotes decolorados, pies sucios. Al final del libro, su casa desprende un olor que es “en parte mal aliento, queso, leche, lengua blanca, pero también el olor a quemado de los dientes perforados”.
Se demuestra que la idea de los chicos de que las chicas eran “en realidad mujeres disfrazadas, que entendían el amor e incluso la muerte”, es un malentendido de lo que las chicas quieren, y se insinúa que no es muy distinto de los deseos de los propios chicos: ser queridas, ser comprendidas, que les digan la verdad y no solo que sean felices. Su Tierra suburbana, heredada conjuntamente y cuidada con esmero, está amenazada; escuchan que Detroit arde más allá de las pulcras líneas del césped de su vecindario, sus árboles están sucumbiendo a la enfermedad holandesa del olmo, y la temporada de la mosca de la fruta hace su aparición una vez al año, cubriendo sus casas con una espesa malla de cáscaras que huelen “ligeramente a carpa”. El ímpetu de la novela no procede únicamente de la tragedia de las chicas, sino de la presunta desaparición del vecindario; todos están paranoicos, como si presintieran que el sueño americano ya está muerto.
El autor del libro, Jeffrey Eugenides, ha dicho que, aunque no se dio cuenta hasta muchos años después, escribió la novela para reflejar la experiencia de crecer en un Detroit en decadencia. Regreso a ella con tanta frecuencia porque cuenta una verdad particularmente estadounidense, reconocible para todo aquel que se haya criado allí, y que ha hecho que siga escribiendo, y reescribiendo, mi propia novela, Brutes, deseando articular esta verdad para mí misma.
Para mí, crecer en una tierra de sol solo hizo que las sombras fueran más exageradas, más fáciles de ver al mirar atrás. Orlando es una ciudad relativamente nueva; desde que Disney abrió sus puertas en 1971 y se autoproclamó el lugar más feliz de la Tierra, la población se triplicó. Mi familia se mudó a esa ciudad un mes después del 11 de septiembre, en unos Estados Unidos rebosantes de patriotismo, desconfianza y un optimismo que rozaba la desesperación.
A principios de la década de 2000, las construcciones estaban presentes por todas partes en Orlando, con suburbios nuevos y relucientes que irradiaban a través de tierras pantanosas drenadas a toda prisa. Los bancos construyeron los primeros rascacielos de la ciudad a lo largo de la autopista, un anuncio de una economía de ostentación que reflejaba cada noche la gloria rosa neón de los atardeceres de Florida. Entonces llegó la crisis financiera de 2008. Los sueldos se estancaron en los parques temáticos y empezaron los recortes de empleo. Los hoteles baratos de colores pastel que esperaban convertirse en trampas para turistas se convirtieron más bien en improvisadas viviendas sociales en una ciudad donde las rentas aumentaban vertiginosamente. Mis amigas y yo paseábamos por centros comerciales inquietantemente vacíos, con las fachadas de las tiendas oscurecidas por los carteles de cierre, y las emisoras de radio de música antigua resonando en los dañados pisos.
Los rascacielos que habían sido construidos con tanto optimismo permanecían vacíos, torres de cristal que solo servían para reflejar la luz en la autopista, cegando temporalmente a los conductores que se encontraban en el congestionado tráfico de una ciudad que no tenía transporte público. Todas estas promesas fueron construidas sobre la tierra menos resistente, y el pantano resultó ser menos maleable de lo previsto; con frecuencia se abrían socavones, los huracanes dejaban sin electricidad a la ciudad durante semanas enteras, y los caimanes habitaban todos los lagos de los suburbios, constituyendo un peligro para perros y niños pequeños.
He releído Las vírgenes suicidas docenas de veces a lo largo de mi vida, volviendo a él con la misma tendencia obsesiva que muestran los narradores, antes chicos y ahora hombres, con “cabellos finos y vientres suaves”, que siguen llamando a las chicas muertas como si solo ellas tuvieran la respuesta a la decepción de los días de los hombres, en los que son “más felices con los sueños que con las esposas”. Cuando leí el libro por primera vez, estaba segura de que las chicas se podrían haber salvado si se hubieran dado cuenta de cuánto las querían los chicos o, al menos, de cuánto les gustaba mirarlas. Pero cuando leo el libro ahora, 30 años después de su publicación, lo leo como una tragedia, una tragedia de la que los hombres solo se dan cuenta demasiado tarde, y nunca por completo; que lo que las chicas querían no era idolatría, sino ser vistas como eran.
La novela viaja hábilmente a través de distintas franjas de tiempo, e insinúa que las cosas no mejoran ni empeoran necesariamente, sino que solo se vuelven más verdaderas; que no se puede preservar el pasado bajo la luz idealizada de la adolescencia, y que si nos fijamos bien, podríamos ver que nada de aquello nunca fue tan bonito como alguna vez pensamos. Los primeros amores parecen extraños, los primeros besos significaron más que los posteriores solo porque durante un tiempo fueron los únicos que teníamos para recordar.
Las vírgenes suicidas es una elegía al poder de los primeros sentimientos, entre ellos la traición, cuando crecimos lo suficiente como para dejar de creer en las sencillas historias que nos contaban nuestros padres sobre el mundo que construyeron. Un mundo que resultó ser tan inseguro como una adolescente viéndose en el espejo, como una ciudad construida sobre un pantano.